XXXII Domingo ordinario
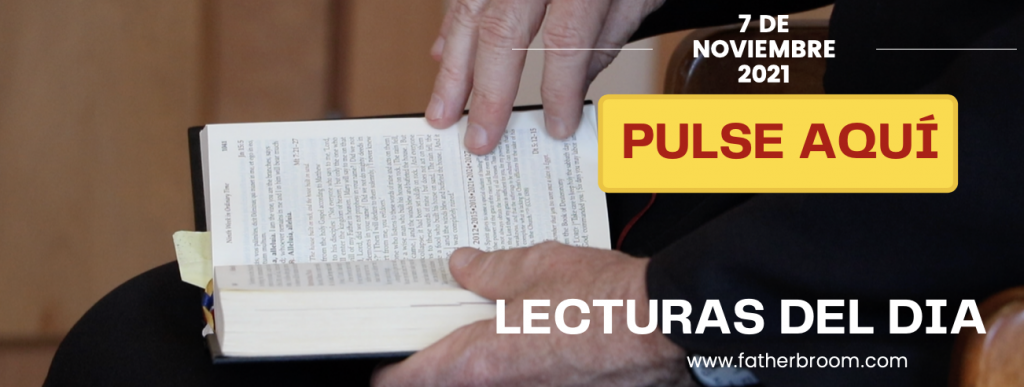


«Para cosas más grandes has nacido». (Ven. Madre Luisita)
DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE Mc. 12,38-44 «Vino también una viuda pobre y echó dos moneditas que valían unos céntimos».
En la época de Cristo no había moneda de papel: las monedas sirias, romanas y judías eran la moneda común. Según los estudiosos de la Biblia, la pared exterior del tesoro del templo estaba provista de receptáculos en forma de trompeta donde la gente colocaba sus ofrendas. Las ofrendas grandes creaban un eco clamoroso en la trompeta mientras las monedas caían en cascada hasta una abertura en el fondo y luego en una caja fuerte segura.
Los que hacían grandes ofrendas llamaban la atención de los que estaban cerca. Mientras que la ofrenda de las dos pequeñas monedas de la viuda no sería notada por nadie, excepto por Jesús, que lo ve todo, incluso las intenciones de nuestro corazón. Este es el contraste sobre el que el Señor llama nuestra atención. En relación con el Evangelio, podemos examinarnos en tres puntos.
PRIMERO, ¿tenemos una intención correcta en la práctica de nuestra fe -en nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestras buenas obras-? Jesús dice: «Guardaos de practicar vuestra piedad ante los hombres para ser vistos por ellos, porque entonces no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.» (Mt 6,1)
Crecemos en la recta intención rezando por la gracia y rechazando el desánimo. Sí, nuestras intenciones no son tan puras como quisiéramos. Sí, nuestros motivos pueden estar mezclados. Pero San Juan Vianney nos recuerda: «¡Dios te manda rezar, pero te prohíbe preocuparte!». ¡Lo que perdemos en pureza de corazón, lo podemos ganar en humildad! Consagremos cada día nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestras buenas obras a la Virgen, sabiendo que nuestros dones manchados serán bien recibidos por su Hijo cuando salgan de sus manos.
SEGUNDO: ¿Somos generosos al dar de nuestros medios y de nosotros mismos? ¿Damos de lo que nos sobra o de nuestra pobreza, como esta viuda? En otras palabras, ¿damos hasta que nos duela? Y no sólo dinero, aunque es importante apoyar a nuestra parroquia y a las organizaciones benéficas que lo merecen. ¿Damos de nosotros mismos -de nuestro tiempo y capacidades- empezando por nuestro hogar y familia, y luego llegando a los demás según nuestras posibilidades? ¿Vivimos para servir o para ser servidos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Somos compasivos? ¿Está nuestro corazón afinado para los sufrimientos de los demás, como los Corazones de Jesús y María? ¿Somos rápidos para dar una palabra de aliento? ¿Extendemos fácilmente una mano de ayuda? ¿Llevamos las preocupaciones y necesidades de los demás en nuestro corazón, llevándolas ante el Señor en nuestras oraciones?
Jesús prometió: «Dad, y se os dará. Una buena medida, apretada, sacudida y rebosante, se derramará en tu regazo. Porque con la medida que midas, se os medirá». (Lc 6,38)
TERCERO, ¿nos esforzamos sinceramente por dar a Dios lo que le corresponde, nada menos que amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas? ¿Lo amamos como Él pidió ser amado? «Si me amáis, guardad mis mandamientos». (Jn 14:15) En primer lugar, están los Diez Mandamientos. Forman parte de nuestro Examen de Conciencia antes de cada confesión. ¿Nos confesamos con frecuencia, cada dos o tres semanas? La confesión limpia la ventana de nuestra alma para que podamos vernos a nosotros mismos y a Jesús más claramente. Nosotros somos el pecador que siempre será perdonado, y Jesús es nuestro Salvador misericordioso que siempre nos perdonará, ¡no importa cuanto nos hayamos alejado de Él!
Más allá de cumplir los Diez Mandamientos, Jesús nos pide una obediencia amorosa a la santa voluntad de Dios. San Ignacio llama a esto espíritu de desprendimiento o Santa Indiferencia – ¡la perfección de conformarnos a Cristo que siempre hizo la voluntad de su Padre!
En la Última Cena, después de lavar los pies a los discípulos y mientras estaban reclinados a la mesa, Jesús dijo: «Un nuevo mandamiento os doy: amaos los unos a los otros. Como yo os he amado, así debéis amaros los unos a los otros». (Jn 13,34) ¿Recibimos con un corazón misericordioso y amoroso a toda persona que Jesús pone en nuestro camino, incluso a la más difícil y desafiante? ¿Aceptamos con un espíritu dispuesto todo lo que Él permite que ocurra cada día en nuestra vida? ¿Hacemos lo que Dios quiere y no lo que nosotros preferimos? ¿Aceptamos la visión de Dios para nuestra vida o creamos la nuestra?
La santa indiferencia ignaciana:
El hombre ha sido creado para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor, y por este medio salvar su alma.
Las demás cosas que hay sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre, a fin de que le ayuden a conseguir el fin para el que ha sido creado.
Por lo tanto, el hombre debe hacer uso de ellas en la medida en que le ayuden a alcanzar su fin, y debe deshacerse de ellas en la medida en que le resulten un obstáculo.
Por lo tanto, debemos hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en la medida en que se nos permite la libre elección y no estamos bajo ninguna prohibición. En consecuencia, en lo que a nosotros respecta, no debemos preferir la salud a la enfermedad, la riqueza a la pobreza, el honor a la deshonra, una vida larga a una vida corta. Lo mismo ocurre con todas las demás cosas.
Nuestro único deseo y elección debe ser lo que más conduzca al fin para el que hemos sido creados.
Pidamos ahora la gracia de crecer en la recta intención, en la generosidad al dar de nuestros medios y de nosotros mismos, y en la obediencia amorosa a la santa voluntad de Dios, practicando la Santa Indiferencia, prefiriendo todo lo que Dios prefiere y ha elegido para nosotros, para nuestra salvación eterna y la salvación del mundo entero.
Dios ve lo que otros no pueden ver: lo que hay en nuestro corazón y lo que nos cuesta dar nuestra «limosna de viuda». Santa Faustina nos da estas palabras de sabiduría:
«Mientras el alma sigue sumergiéndose más profundamente en el abismo de su nada y necesidad, Dios se sirve de su omnipotencia para exaltarla. Si hay un alma verdaderamente feliz en la tierra, sólo puede ser un alma verdaderamente humilde. Al principio, el amor propio sufre mucho por este motivo, pero después de que el alma ha luchado valientemente, Dios le concede mucha luz por la que ve lo miserable y lleno de engaño que es todo. Sólo Dios está en su corazón. Un alma humilde no confía en sí misma, sino que pone toda su confianza en Dios. Dios defiende al alma humilde y se introduce en sus secretos, y el alma permanece en una felicidad insuperable que nadie puede comprender». (Diario de Santa Faustina 593)